Dolor de escuela, el nuevo libro editado por Prometeo compilado por Mariano Narodowski y Daniel Brailovsky, se presentó el martes 1º de mayo en la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la sala Domingo F. Sarmiento. Los compiladores reflexionaron junto a distintos protagonistas de la escena educativa actual acerca de los interrogantes propios del contexto escolar.
“Las actuales alternativas pedagógicas, lo que hoy se presenta como nuevo, aparece con un carácter difuso y temeroso, carente de la fuerza renovadora con que eran acogidas las ‘viejas nuevas ideas’, y se constituyen muy lejos de una proclama de eficacia, fuerza y originalidad”, sostienen los compiladores en el texto introductorio de Dolor de Escuela. Con esta certeza, los trabajos que integran el libro comentan la educación de nuestros días y, además, en tanto prácticas que procuran curar el dolor de escuela y proseguir la concreción de un aprendizaje indoloro, intentan dar respuesta a las preguntas que surgen de este escenario desutopizado: ¿qué queda luego del agotamiento del discurso utópico de la escuela?, ¿qué se espera de los educadores?, ¿cómo se justifican las liturgias y rituales cotidianos que siguen estructurando la vida escolar?
En este rumbo, los compiladores, junto a Luján Báez y Mariela Carassai, en la primera parte del libro reflexionan acerca de la “evidente sincronía entre los cambios en la definición de los lugares escolares y la posición ocupada por el Estado”. Se trata de “textos que transportan problemas de las políticas al contexto de sentidos que los actores escolares atribuyen a sus prácticas, y que a la vez invitan a pensar en las políticas de Estado que habitan en la relación pedagógica”.
De esta manera, “se analizan los cambios en los discursos pedagógicos en el escenario desdiferenciado de la posmodernidad, la estructuración de los sistemas educativos en modelos denominados cuasi monopolios estatales con salida, la curva descripta por un creciente y declinante proceso de estatalización de la educación entre los siglos XIX y XXI y la cuestión del fin de la razón de Estado en paralelo con el llamado ‘fin de la infancia’”.
Asimismo, en la segunda parte del libro Narodowsky y Brailovsky presentan trabajos centrados en problemas más específicos y, en estos casos, con la ayuda de Alejandra Scialabba y Pablo Scharagrodsky, analizan el lugar de los intelectuales en la política, el papel de las nuevas tecnologías en la reconfiguración de las realidades escolares y el peso de los estudios de género en la investigación educativa actual.
Información Bibliográfica:
“Las actuales alternativas pedagógicas, lo que hoy se presenta como nuevo, aparece con un carácter difuso y temeroso, carente de la fuerza renovadora con que eran acogidas las ‘viejas nuevas ideas’, y se constituyen muy lejos de una proclama de eficacia, fuerza y originalidad”, sostienen los compiladores en el texto introductorio de Dolor de Escuela. Con esta certeza, los trabajos que integran el libro comentan la educación de nuestros días y, además, en tanto prácticas que procuran curar el dolor de escuela y proseguir la concreción de un aprendizaje indoloro, intentan dar respuesta a las preguntas que surgen de este escenario desutopizado: ¿qué queda luego del agotamiento del discurso utópico de la escuela?, ¿qué se espera de los educadores?, ¿cómo se justifican las liturgias y rituales cotidianos que siguen estructurando la vida escolar?
En este rumbo, los compiladores, junto a Luján Báez y Mariela Carassai, en la primera parte del libro reflexionan acerca de la “evidente sincronía entre los cambios en la definición de los lugares escolares y la posición ocupada por el Estado”. Se trata de “textos que transportan problemas de las políticas al contexto de sentidos que los actores escolares atribuyen a sus prácticas, y que a la vez invitan a pensar en las políticas de Estado que habitan en la relación pedagógica”.
De esta manera, “se analizan los cambios en los discursos pedagógicos en el escenario desdiferenciado de la posmodernidad, la estructuración de los sistemas educativos en modelos denominados cuasi monopolios estatales con salida, la curva descripta por un creciente y declinante proceso de estatalización de la educación entre los siglos XIX y XXI y la cuestión del fin de la razón de Estado en paralelo con el llamado ‘fin de la infancia’”.
Asimismo, en la segunda parte del libro Narodowsky y Brailovsky presentan trabajos centrados en problemas más específicos y, en estos casos, con la ayuda de Alejandra Scialabba y Pablo Scharagrodsky, analizan el lugar de los intelectuales en la política, el papel de las nuevas tecnologías en la reconfiguración de las realidades escolares y el peso de los estudios de género en la investigación educativa actual.
Información Bibliográfica:

Dolor de Escuela
Compiladores: Mariano Narodowski y Daniel Brailovsky
ISBN: 987-574-091-8
160 páginas
La escuela moderna se ha dedicado durante buena parte de su existencia a gestionar la normalidad de quienes la habitan en base al mérito, la disciplina y la sujeción a una cuidada disposición de tiempos y espacios. Unos conceptos y categorías han ido desplazando a otros, ya caducos, y nuevas utopías toman el lugar de las viejas, en una dinámica donde las “nuevas ideas” se presentaron siempre en términos de una oposición a lo anterior, lo viejo, lo tradicional. Se trataba de dejar atrás lo que ya era obsoleto, ineficaz, lo que no servía para educar, o bien lo que no reflejaba unos modos aceptables de hacerlo.
Pero las paradojas que enfrenta hoy la escuela no anclan en el orden del progreso hacia un horizonte utópico definido y constante, sino que se trata de cuestiones que se instalan en el propio orden de la utopía. Se trata de cuestiones que, se lo propongan o no, vienen a reformular el sentido mismo de lo escolar. Las actuales alternativas pedagógicas, lo que hoy se presenta como nuevo, aparece con un carácter difuso y temeroso, carente de la fuerza renovadora con que eran acogidas las “viejas nuevas ideas”, y se constituye lejos de una proclama de eficacia, fuerza y originalidad. Las alternativas ya no entusiasman, y en el mejor de los casos, se presentan como ingredientes incompletos a ser refritados junto a lo viejo.
Este libro se propone analizar un hipotético escenario desutopizado. La pregunta que será planteada aquí es: una vez enrarecido el discurso utópico de la escuela, una vez llegado el punto de agotamiento último de los formatos que definen a ese conjunto de objetos, personas e interacciones como una escuela, ¿qué queda? Y también: una vez que se han hecho evidentes las pocas probabilidades que a esta escuela moderna le quedan de cumplir acabadamente sus promesas históricas, ¿qué se espera de los educadores?, ¿cómo se justifican las liturgias y rituales cotidianos que siguen estructurando la vida escolar? Curar este dolor de escuela y proseguir la concreción de un aprendizaje indoloro, sostendremos, han devenido prácticas que procuran, si no dar respuesta a estas preguntas, al menos dar cuenta de ellas en algún sentido.
ISBN: 987-574-091-8
160 páginas
La escuela moderna se ha dedicado durante buena parte de su existencia a gestionar la normalidad de quienes la habitan en base al mérito, la disciplina y la sujeción a una cuidada disposición de tiempos y espacios. Unos conceptos y categorías han ido desplazando a otros, ya caducos, y nuevas utopías toman el lugar de las viejas, en una dinámica donde las “nuevas ideas” se presentaron siempre en términos de una oposición a lo anterior, lo viejo, lo tradicional. Se trataba de dejar atrás lo que ya era obsoleto, ineficaz, lo que no servía para educar, o bien lo que no reflejaba unos modos aceptables de hacerlo.
Pero las paradojas que enfrenta hoy la escuela no anclan en el orden del progreso hacia un horizonte utópico definido y constante, sino que se trata de cuestiones que se instalan en el propio orden de la utopía. Se trata de cuestiones que, se lo propongan o no, vienen a reformular el sentido mismo de lo escolar. Las actuales alternativas pedagógicas, lo que hoy se presenta como nuevo, aparece con un carácter difuso y temeroso, carente de la fuerza renovadora con que eran acogidas las “viejas nuevas ideas”, y se constituye lejos de una proclama de eficacia, fuerza y originalidad. Las alternativas ya no entusiasman, y en el mejor de los casos, se presentan como ingredientes incompletos a ser refritados junto a lo viejo.
Este libro se propone analizar un hipotético escenario desutopizado. La pregunta que será planteada aquí es: una vez enrarecido el discurso utópico de la escuela, una vez llegado el punto de agotamiento último de los formatos que definen a ese conjunto de objetos, personas e interacciones como una escuela, ¿qué queda? Y también: una vez que se han hecho evidentes las pocas probabilidades que a esta escuela moderna le quedan de cumplir acabadamente sus promesas históricas, ¿qué se espera de los educadores?, ¿cómo se justifican las liturgias y rituales cotidianos que siguen estructurando la vida escolar? Curar este dolor de escuela y proseguir la concreción de un aprendizaje indoloro, sostendremos, han devenido prácticas que procuran, si no dar respuesta a estas preguntas, al menos dar cuenta de ellas en algún sentido.
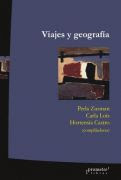
No hay comentarios:
Publicar un comentario